Mi frente estaba nadando sobre unas
hojas desparramadas en el escritorio. Ya no quería estudiar más, pero
necesitaba hacerlo. Si no lo hacía, mis compañeros restantes iban a aprobar
delante de mí y eso era algo que no podía dejar que ocurriera. Seguramente me
había quedado dormido unos minutos bajo las incontables páginas de filosofía,
pero ni siquiera me fijé en el reloj de pulsera para contar los segundos que
había perdido, ni tampoco para ver cuanto faltaba para presentarme en el examen,
aunque pude escuchar los tenues palpitos de las finas agujas. No quise mover mi
cuello, aunque pude divisar a mis compañeros de la misma forma que yo: con sus
agotados y traspirados rostros sobre los libros. A lo lejos escuché, a través
del pasillo de mi hogar, cómo las gotas de la canilla del baño caían y
explotaban en el canoso como nevado cerámico y marcaban el tiempo. Caían al
unísono con las agujas. Luego de unos momentos, conseguí la fuerza necesaria
para enhestar mi espalda sobre el respaldo y desgarrar las lagañas de mis ojos
con unos violentos sacudones de mis uñas. Mis pezuñas estaban muy largas. Tan
largas que tenían residuos de tierra y sangre entre la carne y la uña, que en
conjunto conformaban un tupido color ocre. Me detuve a mirarlas en detalle. Clausuré
mi vista, parpadeé y creí que al abrirlos podría ver una imagen diferente. No
hubo ningún escenario diferente. Crují mi cuello y miré a mis compañeros.
Estaban descansando, supongo. No pude despertarlos. Me tomé esa oportunidad
para robar, con una polvorienta tijera, un pequeño mechón del exquisito cabello
color bermellón que recorría el cráneo de Amalia. ¡Si tan sólo yo pudiese tener
una cabellera tan elegante! No se dio cuenta de mi descortesía. En ese instante,
me fijé que ella tenía un libro de filosofía cerrado y otro abierto, erguido
frente a ella tapando algunos halos de luz que querían golpear su rostro. La
llama de la bombilla fluorescente intentaba rasguñar la cara de Amalia en una
suerte de vórtice celestial, sin embargo el libro de Platón no lo permitía. Aparentaba
haber terminado de estudiar. Era una muy buena alumna, atenta y eficiente. Buenas
notas, al igual que todos mis compañeros. De repente, sentí un intenso
desprecio hacia su habilidad de estudiar, leer, y cuidar su suave cabellera.
Intenté dejar de mirarla, olerla, acariciarla y luego de unos momentos pude.
¿Acaso mis otros compañeros no
escucharon el chispazo que hicieron las tijeras al cortar el cabello de Amalia?
¿Acaso Amalia no sintió como su vida se desgarraba de su cuero cabelludo?
Aparentemente no había sido tan obvio o sonoro el accionar de las tijeras, así
que decidí revisar a mis otros dos compañeros. Primero estaba Eduardo, otro
excelente alumno de la facultad a quién los profesores conocían profundamente. Tenía
varios títulos y su juventud lo agraciaba en su totalidad. Pensé revisarle las
piernas en busca de vellos dignos de hombría adulta, pero creí que eso hubiese
sido algo vulgar. Sus ojos estaban ligeramente abiertos ante la lámpara de bajo
consumo que adornaba mi gran escritorio. No se despertó. Su perfectamente
proporcionado y preservado rostro admitía unas hondas lastimaduras que no parecían
tener ánimos de formar coágulos y sanar. Tomé las tijeras que había usado para
cortar el cabello de Amalia, y tajé el cuero que recubría su cara. Si su cuerpo
tendría alma alguna, seguramente habría llorado y escapado. No parecía tenerla,
pues si yo hubiese visto alma alguna volar, de seguro la hubiese atrapado,
capturado, esclavizado y asesinado. Nada debía escapar de aquí. Eduardo no
sintió ni frío ni calor del oxidado metal de esas antiguas tijeras que rondaban
por mi casa cortando paquetes de galletas, artículos de diarios y deshaciendo
hilos que mis remeras dejaban en el camino. Las gotas de sangre que su organismo
escupió fueron deslizándose velozmente como un chasquido de dedos hacia la
palabra “Justicia” que se encontraba en la página abierta en la cual Eduardo se
imponía. Su cuerpo descansaba cuando me dirigí a mi último compañero. Ignacio
era el más grande de nosotros. Sus padres poseían una cadena de supermercados
que seguramente, su hijo heredaría en algún momento haciendo que su fortuna sea
aún más grande. Unos robustos y argénteos anillos envolvían impecablemente cada
uno de sus dedos, mientras que sus pechos, pezones y abdomen estaban
acariciados por el abusivo manoseo de una camisa de seda iraní y su ombligo
estaba escondido hacia su estómago enfrentándose al mío, que, vomitivo y
despreciable como era, se encontraba respirando la brisa de los vientos otoñales
de mayo. ¿Por qué el residuo de su cordón umbilical puede decidir no respirar
esa seca brisa del viento otoñal y yo no puedo? Tomé mi tijera y destrocé cada
uno de esos botones para exponer al mundo la maldita arquitectura humana que
sus padres crearon y retiré, con un impulsivo tajazo, el ombligo hacia afuera.
¡Apuesto a que su belleza monetaria y su vergonzoso estómago no se comparan,
ahora, con la pobreza de mi bolsillo y con el poco verecundo ombligo de mi ser!
¡De seguro la parábola en la que el rostro de Eduardo viajaba, no podía
alcanzar a darle una mano de ayuda al mío! ¡Aseguro que no hay corte de cabello
que pueda asimilar la perfección que Amalia posee en sus cuerdas capilares! Es
así como sus vidas, significantes y exponenciales hicieron que la mía ni
siquiera se encuentre subterránea o subcutánea. Si fuese de esas dos formas,
aunque sea viviría debajo de la vida de otros, pero en este mundo solo existo
bajo el zapato de otros. ¿Quién sabe cuanto más conocimiento para el examen
tienen ellos? ¿Quién sabe cuanto más podrían haber tenido si yo los hubiese
podido despertar? Pero no puedo dejar que el orden cósmico y universal tome su
brillantez en el conocer académico de mis compañeros y permita que yo jamás
pueda alcanzar una nota excelente. Simplemente, no puedo.
Estas
tijeras que cortaron cabello terso, rasgaron cuero humano de rostros y
abdómenes y rompieron botones de plástico fundido, también mataron. Pues ya no
es transpiración del arduo e incansable estudio la que gotea de sus frescas frentes
sino que ahora es sangre. ¿Quién sabe si las gotas que yo escuchaba caer en el
cerámico del baño no eran las mismas gotas de sangre que los cuerpos de mis
compañeros exudan? ¿Cómo dejar que ellos den un examen mejor que yo? Y, ¿Qué
hacer con los otros estudiantes que no atendieron a mi hogar para ayudarnos
mutuamente? Por consiguiente, no es su sangre la que exudan. Es la sangre de la
envidia. La sangre que se mezcla con la tierra. La tierra que le da vida a este
dolor intenso que me lleva a cometer atrocidades en cambio de un poco de
soledad, un poco de placer, un poco de ventaja. Son las ínfimas gotas del
descanso y el alivio como así también los bestiales y repulsivos galones de
plasma escarlata que la grosera envidia despoja de mí ser. Es esa envidia que
me llevó a matar y a permitirme, de una buena vez por todas, quedarme
suspendido en el escritorio, escuchar el goteo del baño, crujir nuevamente mi
cuello y estudiar filosofía frente a los cadáveres de Amalia, Eduardo e Ignacio.
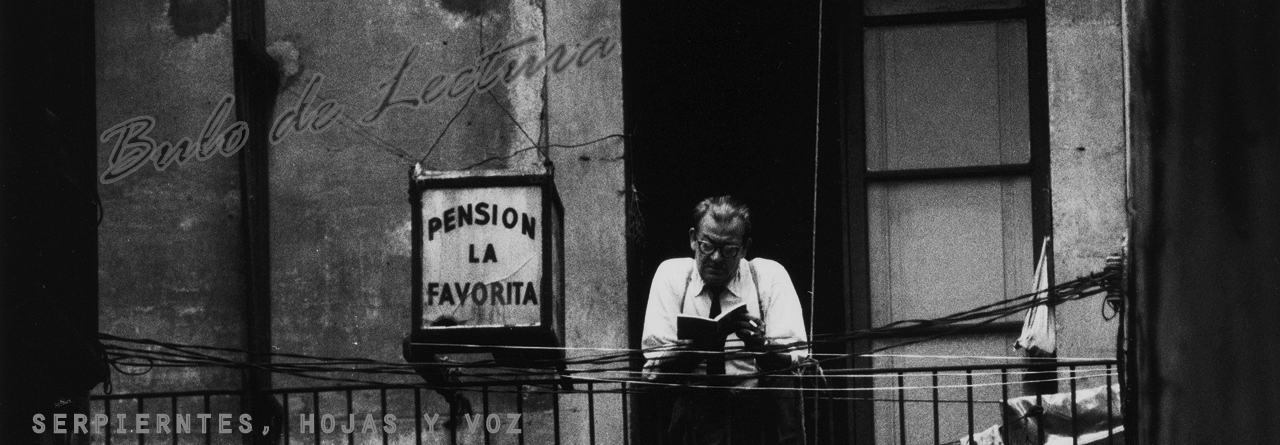
No hay comentarios:
Publicar un comentario