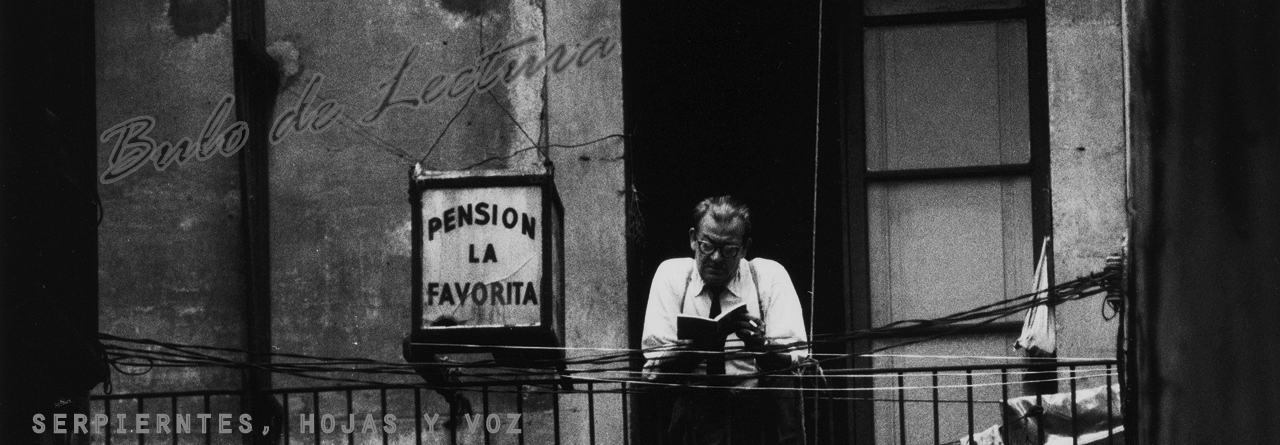"El día que me quieras
Endulzará sus cuerdas
El pájaro cantor.
Florecerá la vida
No existirá el dolor."
Así, Carlos Gardel suena en cada uno de los rincones, de los bares, de la sombra que ocupa a Buenos Aires y la calle Corrientes, radiante y luminosa como pocas ciudades en el mundo. Ese brillo, esa luz de los grandes aupiciantes que contrastan dinero con la total pobreza y abandono de personas que se establecen por toda la 9 de Julio, la avenida más ancha del mundo. En ella, corren historias, relatos que embellecen la ciudad. En una de todas ellas, estamos nosotros. Entre la tragedia y la comedia me enamoraste, me dejaste entrar a siglos pasados, dramas familiares y hasta historias ya conocidas por todos, pero vividas como nadie. El teatro que lleva el nombre del Libertador, San Martín, me abruma con sus colores, su vida y su aspecto, me invita a escuchar relatos de todo tipo. Sobre la calle más importante de Buenos Aires, las inmensas marquesinas seducen a los espectadores indecisos que orbitan por ahí. Allí, en Clásica y moderna me decías que te atraía un tipo buen mozo e intelectual, que podría recitar la Odisea sin ni siquiera, suspirar. Yo dije: "Bueno, hombre, tal vez unas copas pueda hacer que sea García Márquez ". Así de iluso, me sometí a tus torturas y comenzamos a beber, a envainar tus caricias con las mías y a jugar que eramos algo, a inventar que en este preciso momento, en el pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, eramos dos almas solitarias que se juntaban para no salir jamás. Entre un poco de mi amiga Stella y mi inimaginable chamuyo argentino, te engatuse, entre viejas historias de farras que nunca tuve, malandras que nunca me garparon un sueldo, y una pebeta, una gringa que me endulzaba el corazón. A carcajadas, recitando a mi amigo Carlos, gané unos espacios y varias sonrisas, y me trasladé a Marruecos, confesando que carezco de convicciones, que yo voy con el viento. Todo el bar se tiño de dos colores, comenzó a vibrar As Time Goes By y tú seguías tan dulce, que, me cambiabas un penique por mis pensamientos. Y yo seguía sin comprender, así que me endurecí cuando sacaba mi puro.
-No olvide que le estoy apuntando derecho al corazón.
-Es mi punto menos vulnerable, te respondí.
-Creo que bajo su apariencia de hombre cínico, es usted un sentimental, dijiste.
Y de nuevo, perdí el rumbo de la realidad y el tiempo por un segundo. De todos los bares del mundo, justo tenía que entrar a este. Por un segundo, Rick Blaine entró a ese bar, tomo una copa y se sentó a mi lado, diciendome algo al oído.
-El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos, solté, con un tono bajo, pero firme.
Me miraste, primero a mis ojos y luego a mi boca, dejando caer sobre nuestra ropa y mi mejilla "Bésame, bésame como si fuese la última vez."
Al salir de aquel bar, solo para tomar un poco de aire que me haga vivir aunque sea unos minutos más, una sonrisa dibuja mi rostro por que, de nuevo, la calle Corrientes me hizo caer en sus tretas. Pensé que era alguien, creí que tu eras de verdad y el amor también. Una pareja se paró a mirar la entrada para deducir que es lo el bar les ofrece, y me preguntaron cual es mi opinión. Con un gesto de aprobación moviendo la cabeza, entiendieron y decidieron entrar, preguntandome antes de que nacionalidad soy, por la duda de que no expresé palabra.
—Soy borracho, respondí, y entre asombro y risas finalmente entraron.
Que joven es la vida y que viejo soy para morir ahora, tonto, triste, caminando entre la bruma de que alguna vez fui Rick Blane y tu Ilsa Lund, de que esta vez decidas quedarte conmigo y no subir a ese avión. De utilizar mi mano derecha para acariciarte la frente y correrte el pelo, mientras que la otra sostiene tu mejilla, escuchando el decir " siempre nos quedará París".
Iluso, solo el obelisco, con las pocas almas que todavía se siguen sumergiendo por ahí, quedan ahora en pie. Solo, solo tu y yo, Buenos Aires.
viernes, 8 de febrero de 2013
Murmullos de agua dulce.
No sé en que parte del relato, del camino, desvié mi visión, mis pensamientos y mi percepción. No recuerdo lo que es pensar en algo que no esté prehecho. No sé en que momento olvidé lo que sentía sentirse vivo, vivo por el hecho de sentir. En humedecerme con una diluida lluvia o ahogarme en un bar de melancolía. Será aquél bar, aquella tarde donde tu mano partía, se despedía y abandonaba una, una vez más mi cuerpo. Que otra vez caía, me golpea. Me abandonaba en el medio de Puerto Madero, entre el agua y las luces de la ciudad. Minutos antes, en el puente de la mujer, retrataba esa cálida imagen que siempre llevaré impregnada para toda mi vida. Reírnos al chocarnos borrachos, provocado el imparto por la falsa marea en la fragata Sarmiento mientras se sacudía la puerta de un viejo camarote. Ni mil lenguas de agua summarina puede quitarme el fervor que siento yo aquí. Asomada en la proa, iluminada por diminutas luces que reflejan en las cuerdas del barco la luna, te escucho hablar, pero, al mismo tiempo, te re descubro, me pierdo y me desvanezco a envolverme en esos dulces ojos negros. Se bajan las luces, se detiene la gente y el aire corta como una navaja. Me cuesta la respiración y la transpiración me brota por todo el cuerpo. Posiblemente esté muriendo por un caro cardíaco, o tal vez solo duró un momento. Desprestigiando al noble caballero del medioevo, dejé de escucharte inconscientemente para caer en los abismos de tu esencia. Sepa disculpar Mademoiselle pero no tuve otra oportunidad frente a tal pintura. ¿Donde quedaron esos momentos, esos instantes intensos, impulsivos, dolorosos, eternos, en que solo me matabas de esa forma? Solo moría a costa y por decisión tuya, solo moría, y volvía a morir por tí. Ahora, transito las mismas calles, las mismas personas que no conosco me vuelven a saludar y, aunque no me hablan, preguntan por tí, por lo que pasó y lo que ah ocurrido. Estos paisajes preguntan por tí y mis recuerdos también. A través de Celeris, veo por las ventanas la universidad donde juramos que nunca estudiariamos y que también nos bendijo con la sombra de Puerto Madero de amor eterno, me subía a un bloque de cemento y jugaba con un gran amigo al ser publicista de una empresa que tendría al mundo en su mano, como ahora mismo lo hacen tantas. Allí, cerca de los grandes estacionamientos, me irradia la piel el grandioso Luna Park, titán del rock que explotaba nuestras gargantas en gritos de rebeldía, como también nos susurraba canciones al oído. Así, tirado, con el papel que un día escribimos sin vernos la cara pero si el corazón, terminó el último cigarro que me congela un poco más, en un banco en pleno Puerto Madero. Como aquellos momentos que tanto reclamo, que tanto ansío, el viento se lleva las promesas, las canciones, los recitales melódicos en un automovil y mi alma.
Salmo 69 - Relectura (2012)
Desdichas no respondidas,
Palabras sin oración.
Algarabías leales,
Sin ayuda, desazón.
Estoy aquí, pero no estás.
Creo y no te veo.
Murmuras, no vociferas.
Me siento un extranjero.
Pido para mi enemigo,
Descargas con castigo.
No, no los envíes a mí.
No los envíes a mí.
Carente del duro vigor,
Limosna pide mi voz.
Truculento desconsuelo
Azota sin tu óbolo.
Necesito escucharte
Sin curvas ni denuestos.
Ese silencio prohíbe
La resolución dentro.
Laberintos mentales (2010)
Duermo con dolor. No descanso, solo
intento dormir. Hoy trato de crear otro mundo fuera de aquí. Un bosque en donde
me encuentro con todos mis compañeros de la infancia. Esos amigos con los que
pude haber ido a ver el primer partido del Mundial. La primera mujer que besé y
a la que le hice el amor: Elsa. El primer abrazo que sentí de un amigo luego de
meter un gol en el potrero de la esquina de mi casa. El puré de papas que mi
madre solía hacer antes que todo esto empezara. Pero volvía a despertar.
Veo
otra vez esas vigas de metal caliente. Seguro queman al tocarlas. No se porque
pienso eso, pero de seguro lo hacen.
Cierro
los ojos, y pienso en un intensivo llamado a mi perra Dolly. Esa cachorra, raza
golden retriever que sabía quien era
yo antes de conocerme. La sacaba a pasear, ella corría y me arrastraba atrás.
Luego soñaba que me chocaba en una mística alegría con mi padre: Héctor. La
distancia con él nos silenciaba, y por más que tratara de hablar, el maldito
sueño imaginativo de mi estúpida y pobre conciencia me lo impedía.
No
se nada. No se que buscan. No se que quieren de mí.
Creo
que es de día, aunque ya no puedo distinguirlo. Al principio la radio se
escuchaba a lo lejos, pero ya estoy alucinando que los sonidos atentan en mis
desgraciados oídos. Tal vez sea de noche… no lo sé. No lo sé.
Quiero
recordar la nota más alta que me saqué en el colegio. Era buen alumno pero, no
me sacaba todo diez. Era difícil. Pero me acuerdo vívidamente de mi profesora
de cuarto año. Era estricta, pues, así eran todas. Sus rizos color café
parecían secos y duros como el alambre que sostiene estas torpes vigas. Si
algún día salgo de aquí, prometo construirme una casa que no tenga vigas. No
quiero volver a recordarlas.
Escuché
un grito hoy. Era de una mujer, me asusté y me desperté, aunque no pude abrir
los ojos. Los tengo tapados. Parece como si tuviese conjuntivitis, pero en
verdad es una tela. El cuerpo me tiembla, y los brazos los tengo estirados.
Estoy atrapado. Me parece mejor volar a otra parte. Veamos… veamos. ¡Ah, sí! Camino
por una calle cerca de la avenida Corrientes. Paso por los negocios y teatros.
No, no. Mejor no. Ya no es tan fácil imaginar. Esta situación me quita hasta el
optimismo que me caracteriza.
Dormí
pero no soñé. Aunque dicen que se sueña siempre. Debe ser que no lo recuerdo,
pero si me esfuerzo, tal vez lo recuerde. Creo que se trataba de una casa. En
ella se encontraba mi primo Eulalio. Me ofrecía una taza de café con un gusto
extraño, ácido. Lo probaba y mis manos se transformaban, se convertían en
diferentes formas. Primero en una pelota de fútbol, luego en un pincel, más
tarde en una radio. La radio emitió un sonido. Otro grito más. Otro grito más
me despertó y me cortó el sueño. Creo que me volví a dormir y ni siquiera me di
cuenta. Volvía a soñar lo mismo.
Ya
no es como hace unos días. Antes podía memorizar los contornos de mis amigos,
las líneas que bordeaban el mágnifico y sensual cuerpo de Elsa, o los enormes y
tozudos brazos de mi padre, y el mullido y amarillento, casi blancuzco, puré de
papas que mi madre hacía. Esto es obra del demonio. ¿Qué hago si ni siquiera
puedo quedarme hipnotizado con mis propios laberintos mentales?
Hoy
se corrió mi venda. Esa tela oscura maldijo mi conciencia. La luz penetró con
horror mis ojos. Me hizo acordar a las mañanas cuando iba al colegio. Quise
llorar de emoción, pero no pude. ¡Siento que hay tantas cosas que ya no puedo
hacer! ¡No puedo moverme, ni hablar, ni gritar, ni pensar; no puedo ver ni
tocar!
Quiero
irme de aquí. ¿Será posible?
Alguien
vino más tarde y me puso la venda nuevamente. No fue nada dulce, es más, fue
brusco y atolondrado. Ya no puedo ni siquiera imaginar mi imaginación. Este
odioso, tétrico y perverso espacio me quitó lo más preciado: mis anhelos.
Quiero…
quiero algo, quiero esto, y quiero lo otro. Quiero volver a ver, quiero hacer
todas esas cosas que me quitaron. Y ni siquiera se porque me las quitaron.
¡Por
favor, alguien que me escuche!
Me
respondió el hondo y vacío silencio.
Siento
que alguien se acerca, me retira la venda y veo algo. Veo esas putas vigas de
nuevo. Veo a un tipo, no se cómo describirlo. Son todos iguales creo. Ahora
puedo imaginar otras nuevas cosas, las figuras y los reflejos que mi vista
vislumbra, emocionan nuevamente mi subconsciente.
Alguien
me golpea. Me duele. Vuelvo a dormir con dolor. Pero tengo el regocijo de
dormir con un sueño nuevo.
Estoy
siendo perseguido por un pulpo gigante. Violeta y casi marrón. Es malévolo, me
quiere comer. Es una pesadilla, pero por lo menos es novedoso. De repente, giro
mi cabeza y tengo una espada para combatirlo. La tomo y lo mato con ella. El
sueño termina.
Ya
no veo a mis compañeros del colegio, ni de la cuadra de mi casa, no camino por
la avenida Corrientes, ni abrazo a mi padre, ni hago el amor con Elsa, ni
tampoco como ese exquisito puré de papas. Extraño a Elsa. Extraño a mi madre, a
mi padre, a mis amigos. Todo mí alrededor está quieto, pero creo que lo peor de
todo es que mi cabeza es la única que se mueve. Internamente, como siempre.
Revolotean ideas y figuras maravillosas que ya no puedo plasmar en una hoja y
en un papel. Ya no podré. Se que de aquí no saldré más. Por lo menos vivo.
Me
colocan la venda nuevamente, y esas vigas son las últimas fotografías visuales
que focalizo. Mis ojos lloran y mi nariz me empieza a picar. Mis manos son
incapaces de rascar. Me siento solo y con dolor. Lo único que recuerdo son esas
vigas metálicas, negras azabache que azotan con atacarme. El lugar, pues creo
que estoy en no se qué escuela de mecánica.
Tengo
miedo.
Gotas de una grosería (2011)
Mi frente estaba nadando sobre unas
hojas desparramadas en el escritorio. Ya no quería estudiar más, pero
necesitaba hacerlo. Si no lo hacía, mis compañeros restantes iban a aprobar
delante de mí y eso era algo que no podía dejar que ocurriera. Seguramente me
había quedado dormido unos minutos bajo las incontables páginas de filosofía,
pero ni siquiera me fijé en el reloj de pulsera para contar los segundos que
había perdido, ni tampoco para ver cuanto faltaba para presentarme en el examen,
aunque pude escuchar los tenues palpitos de las finas agujas. No quise mover mi
cuello, aunque pude divisar a mis compañeros de la misma forma que yo: con sus
agotados y traspirados rostros sobre los libros. A lo lejos escuché, a través
del pasillo de mi hogar, cómo las gotas de la canilla del baño caían y
explotaban en el canoso como nevado cerámico y marcaban el tiempo. Caían al
unísono con las agujas. Luego de unos momentos, conseguí la fuerza necesaria
para enhestar mi espalda sobre el respaldo y desgarrar las lagañas de mis ojos
con unos violentos sacudones de mis uñas. Mis pezuñas estaban muy largas. Tan
largas que tenían residuos de tierra y sangre entre la carne y la uña, que en
conjunto conformaban un tupido color ocre. Me detuve a mirarlas en detalle. Clausuré
mi vista, parpadeé y creí que al abrirlos podría ver una imagen diferente. No
hubo ningún escenario diferente. Crují mi cuello y miré a mis compañeros.
Estaban descansando, supongo. No pude despertarlos. Me tomé esa oportunidad
para robar, con una polvorienta tijera, un pequeño mechón del exquisito cabello
color bermellón que recorría el cráneo de Amalia. ¡Si tan sólo yo pudiese tener
una cabellera tan elegante! No se dio cuenta de mi descortesía. En ese instante,
me fijé que ella tenía un libro de filosofía cerrado y otro abierto, erguido
frente a ella tapando algunos halos de luz que querían golpear su rostro. La
llama de la bombilla fluorescente intentaba rasguñar la cara de Amalia en una
suerte de vórtice celestial, sin embargo el libro de Platón no lo permitía. Aparentaba
haber terminado de estudiar. Era una muy buena alumna, atenta y eficiente. Buenas
notas, al igual que todos mis compañeros. De repente, sentí un intenso
desprecio hacia su habilidad de estudiar, leer, y cuidar su suave cabellera.
Intenté dejar de mirarla, olerla, acariciarla y luego de unos momentos pude.
¿Acaso mis otros compañeros no
escucharon el chispazo que hicieron las tijeras al cortar el cabello de Amalia?
¿Acaso Amalia no sintió como su vida se desgarraba de su cuero cabelludo?
Aparentemente no había sido tan obvio o sonoro el accionar de las tijeras, así
que decidí revisar a mis otros dos compañeros. Primero estaba Eduardo, otro
excelente alumno de la facultad a quién los profesores conocían profundamente. Tenía
varios títulos y su juventud lo agraciaba en su totalidad. Pensé revisarle las
piernas en busca de vellos dignos de hombría adulta, pero creí que eso hubiese
sido algo vulgar. Sus ojos estaban ligeramente abiertos ante la lámpara de bajo
consumo que adornaba mi gran escritorio. No se despertó. Su perfectamente
proporcionado y preservado rostro admitía unas hondas lastimaduras que no parecían
tener ánimos de formar coágulos y sanar. Tomé las tijeras que había usado para
cortar el cabello de Amalia, y tajé el cuero que recubría su cara. Si su cuerpo
tendría alma alguna, seguramente habría llorado y escapado. No parecía tenerla,
pues si yo hubiese visto alma alguna volar, de seguro la hubiese atrapado,
capturado, esclavizado y asesinado. Nada debía escapar de aquí. Eduardo no
sintió ni frío ni calor del oxidado metal de esas antiguas tijeras que rondaban
por mi casa cortando paquetes de galletas, artículos de diarios y deshaciendo
hilos que mis remeras dejaban en el camino. Las gotas de sangre que su organismo
escupió fueron deslizándose velozmente como un chasquido de dedos hacia la
palabra “Justicia” que se encontraba en la página abierta en la cual Eduardo se
imponía. Su cuerpo descansaba cuando me dirigí a mi último compañero. Ignacio
era el más grande de nosotros. Sus padres poseían una cadena de supermercados
que seguramente, su hijo heredaría en algún momento haciendo que su fortuna sea
aún más grande. Unos robustos y argénteos anillos envolvían impecablemente cada
uno de sus dedos, mientras que sus pechos, pezones y abdomen estaban
acariciados por el abusivo manoseo de una camisa de seda iraní y su ombligo
estaba escondido hacia su estómago enfrentándose al mío, que, vomitivo y
despreciable como era, se encontraba respirando la brisa de los vientos otoñales
de mayo. ¿Por qué el residuo de su cordón umbilical puede decidir no respirar
esa seca brisa del viento otoñal y yo no puedo? Tomé mi tijera y destrocé cada
uno de esos botones para exponer al mundo la maldita arquitectura humana que
sus padres crearon y retiré, con un impulsivo tajazo, el ombligo hacia afuera.
¡Apuesto a que su belleza monetaria y su vergonzoso estómago no se comparan,
ahora, con la pobreza de mi bolsillo y con el poco verecundo ombligo de mi ser!
¡De seguro la parábola en la que el rostro de Eduardo viajaba, no podía
alcanzar a darle una mano de ayuda al mío! ¡Aseguro que no hay corte de cabello
que pueda asimilar la perfección que Amalia posee en sus cuerdas capilares! Es
así como sus vidas, significantes y exponenciales hicieron que la mía ni
siquiera se encuentre subterránea o subcutánea. Si fuese de esas dos formas,
aunque sea viviría debajo de la vida de otros, pero en este mundo solo existo
bajo el zapato de otros. ¿Quién sabe cuanto más conocimiento para el examen
tienen ellos? ¿Quién sabe cuanto más podrían haber tenido si yo los hubiese
podido despertar? Pero no puedo dejar que el orden cósmico y universal tome su
brillantez en el conocer académico de mis compañeros y permita que yo jamás
pueda alcanzar una nota excelente. Simplemente, no puedo.
Estas
tijeras que cortaron cabello terso, rasgaron cuero humano de rostros y
abdómenes y rompieron botones de plástico fundido, también mataron. Pues ya no
es transpiración del arduo e incansable estudio la que gotea de sus frescas frentes
sino que ahora es sangre. ¿Quién sabe si las gotas que yo escuchaba caer en el
cerámico del baño no eran las mismas gotas de sangre que los cuerpos de mis
compañeros exudan? ¿Cómo dejar que ellos den un examen mejor que yo? Y, ¿Qué
hacer con los otros estudiantes que no atendieron a mi hogar para ayudarnos
mutuamente? Por consiguiente, no es su sangre la que exudan. Es la sangre de la
envidia. La sangre que se mezcla con la tierra. La tierra que le da vida a este
dolor intenso que me lleva a cometer atrocidades en cambio de un poco de
soledad, un poco de placer, un poco de ventaja. Son las ínfimas gotas del
descanso y el alivio como así también los bestiales y repulsivos galones de
plasma escarlata que la grosera envidia despoja de mí ser. Es esa envidia que
me llevó a matar y a permitirme, de una buena vez por todas, quedarme
suspendido en el escritorio, escuchar el goteo del baño, crujir nuevamente mi
cuello y estudiar filosofía frente a los cadáveres de Amalia, Eduardo e Ignacio.
Eternos días en Alemania (2012)
¡Qué insípida e
insoportable caminata que tomé cuando bajé del tren! Mi mente de científico
poco reconocido no hallaba consuelo en el último caso, y tampoco en los pasos.
Caminé porque no había más que trasladarme para llegar a casa y, tampoco, había
nada más que agitar esos corroídos zapatos de gamuza, transportes de suciedad
y, a veces, hasta de insectos, golpeados por la tierra en el suelo. Pisé
excremento y se lo atribuí a mi suerte: mi buena suerte. Pero en ella no se
encontraba el experimento que había finalizado en la mañana. Recuerdo que había
tomado tantas notas en esos días como si hubiese estado un año entero frente al
anciano aquél, solo que este anciano le quedaba una semana de vida. No una
final semana de vida, sino una iniciadora semana de vida. No había más
ancianos, no había más jóvenes. Y esos franceses creían saberlo todo, con su
ideología tan revolucionaria de no procrear; y yo aquí, tratando de mantener la
estirpe de la nada. La estirpe del flujo de la vida. La estirpe del mundo: la
estirpe del hombre. Aún así, no estaba solo. Creo que únicamente en mi niñez lo
estuve y, hoy, que bajaba del tren, luego de meses sin dormir, días sin beber
una gota de agua, y noches y días, que sabían a música recalentada y sobrecalentada
en un horno que marcaba mil grados cada vez que miraba esa aguja y, luego, música
dejada de lado por horas y horas y vuelta a calentar para luego ser pasada por
agua tibia en un destemplado baño María, comida o música que, eventualmente, consumiría,
volvía a sentir esa silenciosa marca de pobres sombras alrededor de mi
vestimenta. De mi cuerpo. De mi respirar. Porque no hay cosa más insólita, como
aburrida y desgarradora que respirar solo. Respirar sin que nadie a tu lado te
frene el respirar, o aunque sea, que impida el libre paso del aire que expulsas
de tu nariz, diciéndote que está allí. Él está allí. Ella está allí. Yo estoy
ahí, para impedir que respires, para recordarte que estoy allí, por ti, por
nosotros, por ellos. Pues ellos, ellos no estaban ahí para acompañarme cuando
bajé del tren. Y yo estaba allí, bajando del tren, ahora sin energía alrededor,
sin carne, sin fuego, sin calor; mas sí había una alargada, y quizás en
demasía, vía que ya no transportaba trenes hacía más de dos siglos. Amargado
metal, abofeteado por el tiempo y el óxido, y postrado sobre durmientes y,
durmientes, vagabundos, postrados sobre ellos, durmiendo (ellos sí dormían, yo
no), ya que el sol asediaba duro en el mediodía y la luz, con su calidez
infernal que iluminaba e incendiaba. Asaba mucho más que ese horno. Seguramente
estofaba y no lo había notado por despistado. ¡Cuánto ardor! Atontado por mis
notas, intoxicado de los medicamentos en mis bolsillos, que no eran para mí,
sino para el paciente, agitado por el constante movimiento del laboratorio,
pero tal vez, intoxicado por ese último viejo y febril por estar a la
intemperie, o sobre una hornalla, me dirigí a mi casa. Deambulé por el costado
de las vías, donde unos árboles tomaban una inusitada siesta, el agrio y salado
gusto de los viñedos vecinos se filtró por mis labios, pasó por mi chamuscada
lengua, emponzoñó mis papilas gustativas, y pisé unas uvas que cayeron de
aquellas plantas, magníficas y manipulativas. Llamativamente, las plantas de
algodón, cultivadas por las hormigas sudamericanas, pero destripadas por el
insano humano, desprendían sus blandos y maleables frutos en el aire, con el
objeto de hacerme caer al pasar por debajo de mis pies.
El alimento estaba
allí, en mi casa, esperando, sin ser saboreado por mis ásperos dientes,
amarillentos y con un intrépido sarro que lastimaba Y ese viejo, maldito,
canoso y cristalino, con sus rosáceas palabras cual sedas recién deshilachadas,
no paraba de hablar. ¡Qué tonto fui! Tomé nota de todos los medicamentos que le
dimos, tomé nota de todas las evaluaciones que le hicimos, pero no tomé nota de
las conversaciones que tuvimos. ¡Esas sí que eran conversaciones! ¡Qué caso!
¡Qué experimento! ¡Qué dolor! ¡Qué furia! ¿Qué habrá sido de él? ¿Qué habrá
sido de su alma?
Murió,
y de eso estoy seguro. Vi como su muerte se presentó ante nosotros, porqué
luego de un tiempo viendo tanta muerte, puedes prever la muerte. Empiezas a
sentirla suavemente en el ambiente; luego la empiezas a oler, luego a escuchar,
el que tiene suerte la puede escuchar (y tal vez, volver a dormir, porque por
las noches, ella te susurrará), más tarde comienzas a sentir unas caricias,
luego cosquillas, aunque sigue siendo la muerte; un tiempo después son unos
pequeños golpecitos en el hombro, como si te avisara que está aquí, porque no
hay campana en nosotros con la cual la muerte nos pueda notificar de su llegada
con un ding-dong, ni hay una puerta de roble macizo y recién barnizado para que
ella haga su knock-knock; y finalmente, el que tiene la desgraciada suerte de
verla, no vuelve a ver. Nadie sabe si es que la muerte te enceguece o si la
presencia de la muerte te obliga a desear no volver a ver. Nunca más. Nunca más.
Pero lo que si se sabe es que ella desea
bloquear el paso del aire, registrando su llegada, y notificándonos de su
compañía, y ¡qué compañía!, con un ding-ding en el timbre. De esta forma,
oliste, Holger (el burro adelante), yo sentí
las cosquillas y atiné a no reír, Alexander y Mikhail oyeron, sus párpados no pudieron cerrarse, y
hasta dejaron de dormir por miedo, mientras que Henning, el más joven de nosotros,
no volvió a ver. Y no hay nada más desesperanzador que ver a un joven muchacho
intentando caminar sin saber por dónde hacerlo (aunque todos sabemos, que
ninguno sabe por dónde camina, sea joven o aventurado en la vida).
Holger
Fassbinder, tú tenías mi edad, habíamos estudiado juntos en la Academia pero
poco antes de terminar la carrera, te marchaste. Unos ojos pequeños, casi
asiáticos, pupilas insoportablemente negras y unas cejas tan peludas que se unían
en una sola provocando un techo sobre tu dislocada, dispareja y disparatada
nariz, decoraban el gesto de felicidad eterna. Nunca me lo dijiste, pero sé que
cuando te marchaste fue para acompañar a tu corazón. Y es que dudo que alguien
en el mundo admita que vive en un lugar y su corazón en otro. Es algo difícil
hasta imposible de expresar que la sangre pueda ser bombeada a través de
nuestras venas, ríos y membranas sin un núcleo, sin un líder, sin un general
como es el corazón. Es la infección que sustrae esos líderes de su hábitat
natural, es la operación innecesaria (aunque para algunos necesaria) que retira
a los generales de sus mandatos más importantes, que les niega las órdenes y
que, eventualmente, consigue la deserción de la sangre. Alguna vez, todos y
todas, fuimos puestos en reposo, con un pañuelo mojado en nuestras frentes,
obligados a beber una droga de sabor silencioso y color sospechosamente
desconocido, por esta enfermedad: el amor. Holger, estabas condenado y no habías
tenido la decencia de contármelo. No importó. Yo lo sabía, debía callármelo,
pero se me hacía y se me hace, aún en la actualidad, compleja la idea de
guardar secretos. Sin embargo, sigo pensando, hasta el día de hoy, que él te diste
cuenta y es por eso que nos pediste a cada uno de nosotros que tomemos notas de
nuestras experiencias en el trabajo, y que le demos una gran importancia a este
caso en particular. Así que, estas notas, son para ti, Holger.
Nadie
recuerda cuando nuestros padres nos hacían reír, cuando nuestras madres nos
besaban en la barriga para que nuestros dientes, o nuestras encías desnudas,
exploten, cuando nuestros padres nos molestaban de una forma más fuerte e
intolerable, pero, eventualmente divertida y, es que éramos jóvenes. Éramos
bebés. Inocentes y pequeños. Dos sentimientos tan arraigados a nuestra infancia
que me parece horrible como tremebundo que la muerte los tome para apercibirnos
de su presencia. ¡Reírse de la muerte! ¡Justo en las axilas! Sí, justo en las
axilas tuvo que incordiarme, viejo. Mi punto más débil. Pero, aún así, no quiero
olvidar esa risa, porque fue poco familiar.
Alex
y Mikhail eran dos hermanos que discutían por cualquier tontería, bien sea por
deportes, especialmente fútbol, sea por perfumes que a uno le disgustaban y a
otro no, o bien por ese germen que planea por el espacio luego de ser
contagiado por ese tóxico que anteriormente llamé amor: las mujeres.
Naturalmente, nacieron en Alemania, más particularmente, en Baden-Württemberg,
pero eso no le quitó la posibilidad a Michael de conseguir un pasaporte a
Rusia, y convertirse en ciudadano allí, hasta cambiando su nombre por el de
Mikhail por el mero fin de no tener la misma nacionalidad que su hermano. Si
bien tuvieron la mala suerte de oír a la muerte con sus oscuros, crípticos y
susurrantes sollozos, también tuvieron que sufrir (nosotros también, y sé que
lo sabes, mi buen amigo Holger) del insomnio, de la falta de descanso y del
ahogo sazonado en rabietas, gritos, peleas y berrinches sin aparente cese.
Pero,
por último, vimos al menudo y callado adolescente de Henning Riek. Percibimos
como sus ojos fueron anclados en visión y bañados con un velo monótono y duro.
¡Qué triste! ¡Con un niño! Hasta llegamos a darle un bastón blanco,
curiosamente, casi tan blanco como su iris, que contorneaba sin valentía y sin
movimiento sus pupilas, pero Henning no pudo con su andar, y antes que permitir
que la falta de percepción lo apuñalara por la nuca tomó una sillón
acolchonado, estilo Rococó, y lo utilizó para sentarse, y dignarse, finalmente,
a escuchar nuestras voces.
Aún
sin haber tomado nota de los diálogos que teníamos con aquel anciano, dudo
poder olvidarme de aquellas primeras palabras que dispararon sin auténtico
objetivo final. Sin embargo, no hablaba de manera simple y fácil de acceder,
hasta llegamos a ponerle un mote: «El Oblicuo», como al dios Apolo solían
etiquetar en sus no poco famosos epítetos, aunque a veces no tanto se lo
colocamos por su discurso trabado sino también por su esquivo relatar de los
hechos. Vagando y diciendo estupideces lo encontraron unos guardias de
seguridad que ninguna idea tenían sobre la magnitud del problema que había en
el mundo. Este dilema se basaba en que, siguiendo la línea de pensamiento francesa
de no procrear, los habitantes continentales comenzaron a envejecer: esto llevó
a que los adultos entre los treinta y cincuenta años lograron, después de una
serie interminable de sucesos científicos y tecnológicos, evitar la muerte,
desplazar el paso del tiempo y frenar la vejez. Ni los guardias, ni la
población terrestre comprendían que esto iba a llevar que alguien se enojara, y
en este caso, fue la mismísima muerte que se enfureció. Nadie nos dio esta
tarea, pero en la Academia ya se venían escuchando diversos rumores de esta
trasgresión a la vida humana y tú, Holger Fassbinder, Alexander y Mikhail
Derflinger, y Henning Riek, que ya venían formando y desarmando grupos de
estudio, me llamaron para atender estos chismes y verificar si eran reales. ¡Y
vaya que lo fueron! Nos llevó mucho tiempo, dado el poco que teníamos que de
todas formas no sabíamos, averiguar su nombre.
— Hay que estar muy
concentrado para estar desconcentrado — dijo El Oblicuo cuando me vio por
primera vez, ni bien uno de los enfermeros asistentes lo estaba traspasando de
la camilla que traía la patrulla de guardias en su asiento trasero a la cama
ortopédica que mucho le agradecimos al Hospital de Magdeburg.
No atiné a
responderle, y continué enfrascado en mi anotador. Aunque esto no significó que
no le presté atención, e incluso recuerdo tan vívidamente esa frase que todavía
hoy sigo buceando por mis neuronas en búsqueda de una no tan ambigua respuesta.
¿Era por mi excesiva anotación en el cuaderno o era porque no lo había visto
aún? No lo sé. Me tomé unos momentos, y luego lo miré fijamente, con mi ceja
izquierda exageradamente levantada, quizás hasta de una manera barroca, como
diría Alex. Lo primero que vi fueron sus pies descalzos, sucios, con pequeños
remolinos de tierra, y un trozo de goma de mascar en uno de sus dedos pulgares,
el cual era significantemente más grande que el otro. Sus uñas tan laceradas y
estropeadas que parecían pezuñas de ornitorrinco sin cuidados estéticos. Una
falda de lana que le rodeaba su tronco inferior hasta unos centímetros debajo
de las rodillas y que francamente yo no sabía cómo podía caminar con eso. Creí
que era una remera grande pero, ante mi detallado ojeo, terminó siendo una
sábana de aquellos tiempos en que nuestros abuelos se mandaban cartas que
envolvía su pecho bañado en nieve y en merengue. El Oblicuo no llegó a
acostarse, y decidió quedarse sentado mirando fijamente, con sus dos lanzas melifluas
ensartadas en mi bigote, inficionándome el famoso y verecundo malestar.
—
¿A qué me trajeron? ¿No tenían
otro vagabundo para pescar más que al único que vio el vértice y el eje del
mundo? — Volvió a hablar el anciano, mas esta vez, tosiendo entre palabra y
palabra, con una carraspera escamosa. — Sigo esperando que alguien me responda.
— Tosió fuerte, y me desorientó de las anotaciones. — Sí, tú: responde
muchacho. ¿A qué me trajeron? Voy a llamar a la policía sino me dices.
—
No hay más policía, señor. — le dije la verdad
— Sepa disculpar a mi equipo, y a los guardias de seguridad que lo trajeron,
pero necesito que descanse un momento y nos espere, que pronto estaremos con
usted para atenderlo en lo que necesite. — Y necesitemos.
El viejo había
comenzado por ser oblicuo en su discurso, pero no retomó su actividad retórica
y dificultosa sino hasta que se encontró avanzada la tarde. Fue unos minutos
después de la puesta del sol, en el ígneo ocaso, cuando nos encontramos los
cinco científicos rodeando el azotado cuerpo del viejo que se propuso a hablar
con ataduras, nudos de boy-scouts, de
marineros experimentados en el arte de las sogas y enmarañado como caballo a un
vaquero.
—
¿Saben que ya no sueño?
—
¿Solía, usted, soñar? — preguntó
Mikhail, de repente, y todos nos quedamos perplejos ante su instantánea
respuesta.
—
No lo sé. De hecho, no recuerdo
ningún sueño. ¿Eso significa que no soñé o que mi memoria está en sus últimas?
— El Oblicuo se hizo presente, y nos dimos cuenta que no siempre hablaba él,
sino que luego de descansar un poco, y al dejar que su mente medite, se
alternaban entre el anciano sin nombre y El Oblicuo.
—
Si nos dice su edad, tal vez
podríamos ayudarlo mejor. — La inocencia, la estupidez y la codicia de conocer
todas las respuestas de inmediato por parte de nuestro colega fue obvia.
—
Mi edad… creo que estoy aquí desde
el inicio de los tiempos. — De la misma manera que ardía la vista cuando
nuestras madres, seguramente, nos abrían las persianas a la mañana ni bien
despertábamos, nuestros ojos se expandieron y las pupilas se dilataron cual
visión de drogadicto.
El hombre apoyó su
cabeza sobre la almohada y se dignó a dormir; mientras que nosotros fuimos al
cuarto contiguo de la habitación y accedimos a comparar nuestras anotaciones. ¡Qué
desastrosa e ilegible tu grafía, mi querido Holger! ¡Qué prolija y detallada la
de Henning! ¡Qué lástima que no pueda seguir escribiendo así! Aún así, las
tuyas, amigo, fueron las notas más agudas y punzantes que había en esa puesta
en común. No sabíamos si el viejo decía la verdad, pero, ¿por qué no creerle?
Sí, entiendo que era ilógico, y que desatendía rotundamente el aspecto de la realidad,
mas no debía ser descartada como un hecho verídico. ¿Quién, por todos los
santos y demonios, era ese hombre?
Mi colega más
apreciado, tú, Holger (¿debo ser así de adulón contigo para continuar siendo tu
amigo o con el sólo hecho de haberte dado aquél presente para las Navidades era
suficiente?), fuiste el que le dio un jarabe experimental para combatir su
terrible catarro. Una mezcla de agua del río Elba y sales del mar Muerto,
enviadas por una amiga de Alexander, nuestro científico seductor, que vivía, y
creo que sigue viviendo, en el Reino Hachemita de Jordania, fueron a parar al
vaso de precipitado de tamaño bajo y se logró, de esta forma, una viscosa y
nauseabunda mezcolanza que terminamos por llamar “La grafía de Holger”.
Quimérica y emética como tu letra.
El Dr. Riek
preparaba el mejor té de Alemania. Lo hacía con cáscaras de manzanas y lo
esparcía con azúcar fino. Nos servía uno a cada uno, pero había olvidado al
anciano. El Oblicuo comenzó a gesticular, hasta logró pararse y comenzó por
golpear y revolotear todo a su camino. Su incontrolable tensión latía y brotaba
de sus brazos, mientras que las venas que se esparcían, vibrando como un
metrónomo, por su piel se heló delante de Henning.
—
Será mejor que le des un té, antes
que nos asesine por la escasez — logré decirle a Henning —. ¿No te parece?
—
Quizás sea lo mejor — Y el Dr.
Riek, como siempre, respondió con pocas palabras.
El doctor sirvió
una taza de té, y le pidió al anciano, el cual sostenía una silla con una mano
y nos amenazaba con lanzarla si no lo dejábamos ir, que se tranquilizara. Como
si fuese un interruptor, El Oblicuo apoyó la silla que estaba usando de defensa,
dignado a sentarse, y reposó sobre ella. El té lo calmó y hasta pareció que
ansiaba hablar.
—
Una vez, hace mucho tiempo, noté
que la gente tenía sombra. Noté que la llevaban a todas partes, y nadie la
apreciaba — la cuchara que tú le alcanzaste comenzó a revolotear por la loza de
la taza, y el líquido caliente hizo remolinos. Cada roce que esa cuchara hacía
parecía interrumpir el discurso del anciano —. Quizás sea que yo percibí la
sombra ajena por no poseer una.
Todos dejamos de
pestañear y lágrimas recorrieron nuestros rostros cuando colocamos un farol
portátil sobre su cuerpo y encontramos que no había sombra.
El Oblicuo bebió
el té, y se echó a dormir. Tú y Henning tomaron la taza y lo taparon con las
frazadas. Mikhail se acercó a mí, y habló lo suficientemente fuerte como para
conquistar el oído de nuestros colegas.
—
¿Crees que es un vampiro? —
comentó Mikhail con una seriedad lastimosa, mientras su hermano se largó a reír
y los demás lo acompañaron.
—
Los vampiros no tienen reflejo, él
no tiene sombra — el Dr. Alexander Derflinger, su hermano, hizo trabajo de
hermano —. No es lo mismo, idiota.
¿Quiénes son los
que poseen sombras? Los humanos, los animales… los objetos… las cosas.
Entonces: ¿él no es una cosa? Tragué con dificultad.
El invierno se iba
desmenuzando, y la primavera lograba florecer lentamente. Uno de esos días me
desperté en la cama con la frazada tapando solo mis pies, los cuales estaban,
aún así, más fríos que los índices de las manos de una mujer desalmada y
engañada. En el umbral del baño, Alex y Mikhail se encontraban discutiendo
sobre fútbol. Ambos hijos de un fervoroso simpatizante del cerúleo como azulado
Hoffenheim no paraban de buscar ventajas y desventajas de haber cambiado el
nombre a 1899 Hoffenheim del anterior TSG Hoffenheim.
—
Van a pensar que jugamos tal cual
lo hacíamos en el siglo diecinueve, como gimnastas. — decía Mikhail, con su
destacado tono de voz.
—
Y si lo hacen, seguramente, lo van
a pensar gracias a tus ideas de ignorante. ¡Largo de aquí! ¡No te quiero ver
más! — dijo Alex, mientras se le acercaba a su hermano con una violencia
inusitada. Yo estaba con un pie sobre el suelo y el otro sobre el colchón
cuando tú, mi amigo, lograste separarlos para que no ocurra un hecho
desagradable.
Gracias a Dios, y
a ti, Holger, que esa trifulca verbal
había llegado a su fin cuando lo hizo y que no tuve que escuchar más de ella, pero,
ciertamente, recuerdo que lo lamenté, y mucho, por el taciturno Henning que se
encontraba en un banco de madera, construido por su abuelo, sentado y,
considerablemente molesto por el continuo griterío de los fraternos colegas.
Karl Riek se
llamaba el padre del abuelo de Henning. Un carpintero de esos que hoy menguan y
que nos son menesterosos. Recuerdo que el adolescente, callado como siempre,
recurrió a sus lágrimas el día que éste falleció, y que al correo llegó un
paquete del tamaño de un perro mediano, ese mismo día. Henning firmó en una
planilla y se dignó a destrozar el papel (no olvidaré nunca que llegó a usar
los dientes de la furia contenida en su espíritu) para llegar a su centro. Era
un banco de madera estilo rococó. Madera que de seguro había conseguido en la exuberante
Selva Negra. ¡Pobre muchacho! Tener que apoyar sus penas en un banco tan bello
como ese y, al mismo tiempo, tener que soportar estoicamente, como él hacía,
las constantes discusiones de los hermanos Derflinger.
Ya despierto y,
luego consecuentemente, levantado (que no se cumplen en la misma acción como tú
crees, Holger), me propuse a encender un cigarrillo y a convidarle a Henning.
No quiso, y yo me enfrasqué en el fogoso sabor a la menta del paralizante
tabaco. Pasé por la cocina, tomé un café que había sido preparado por ti y,
después, me dirigí al cuarto de observaciones. Abrí las persianas americanas y
una de ellas se trabó. No intenté repararla, mi labor era mucho más importante:
reparar el mundo. Allí, el hombre se había levantado y se encontraba agachado
frente al sillón construido por Karl Riek. Me miró y ni bien tomó aire,
anunciando que su discurso comenzaría, todos los demás muchachos: Alex, Mikhail,
Henning y tú, Holger vinieron a la habitación con prisa aparente y
desvergonzada.
—
Tuve muchos hijos, pero ninguno
sobrevivió su nombre — se tomó una pausa, y nosotros, como siempre, quedamos anonadados
del relato del hombre —. Enloquecí de símbolos.
El hombre se
calló, y se sentó en nuestro llamativo asiento. Fue ese día que empezamos a conseguir
respuestas, pero no de nuestro paciente, sino de nuestras notas.
— Mi primogénita
fue Alba, pero no recuerdo quién fue su madre. Blanca y flemática como el sol.
Luego vino Luna y, más tarde, Natalia.
—
¿Acaso nombró a sus hijas así por
su significado? — Me asusté ante su locura de significados.
—
Sí — agachó su cabeza y continuó
—, aunque no deseo recordarlas, pero no queda más remedio que verlas todos los
días. — Luego entendí, gracias a tus notas Holger, a qué se refería. Sus hijas
habían formado al mundo o eso parecía, dentro de su inmensa como descontrolada locura.
—
¿No recuerda a su madre?
—
No recuerdo a la madre. Tal vez
sea mejor así.
Quien quiera que
haya sido la madre no importaba en este momento, pero lo que sí importaba era
el nombre de las hijas. ¿Era posible que una de ellas fuera el sol, otra la
luna y otra el nacimiento?
El Oblicuo comenzó
a toser indiscriminadamente, casi ahogándose en su propia flema. Le dimos un
poco de “La grafía de Holger”, pero nada pareció mejorar hasta que pasaron unos
minutos. Lo ayudamos a sentarse sobre las almohadas, le lavamos los pies y
recurrimos a un diálogo más agresivo. El Dr. Riek dio un paso al frente.
—
El primer día que entró usted le
dijo a mi compañero — yo le comenté al Dr. Riek que, seguramente, leyó mis
notas — que usted había visto el vértice y el eje del mundo. ¿Cuál es el
vértice del mundo? ¿El polo norte y el polo sur?
—
¿Yo dije eso? — La personalidad
del viejo volvió a la normalidad y no pudimos quitarle ninguna información
sobre ese asunto.
Ciertamente, ¿a
qué se refería con haber conocido el eje y el vértice del mundo? Pensar que el
orbe en el cual habitamos tiene forma elíptica y no posee ningún vértice.
Dejamos preguntas sin respuestas o preguntas con respuestas oscuras e
interminables. Atroces. Por lo menos en mi corazón producían rechazo.
Entrada la noche, mi
querido amigo, intentaste cocinar un pollo, pero olvidaste condimentarlo. Su
sabor no era el más apetecible, pero era comida y ya hacía unos meses que no
abundaba. De repente, escuchamos un temblor metálico que provenía de la
habitación del anciano. Éste se había caído de la camilla y tuvimos que
ayudarlo a levantarse, solo que cuando el hombre se estaba recomponiendo y
tapando sus noblezas con la marchita frazada que le habíamos entregado, los
cinco nos quedamos perplejos ante la imagen. El Oblicuo tenía su ojo izquierdo
morado y el torso desnudo. En su tórax, las costillas se percibían
notablemente, pero cuando vislumbramos su estómago, ante la gruesa luz de la
luna, el espanto nos amordazó y nos tomó desprevenidos. Fuimos tomados rehenes
por el asombro. Este sentimiento, luego de unos minutos, fue reemplazado por la
risa incontenible de nosotros cinco. Fue la falta de ombligo del hombre que nos
colocó los cabellos de punta y que logró nuestra risa. Pues, tantos años
buscando por qué razón las pinturas del renacimiento presentaban a Eva y a Adán
con ombligo si no tenían madre, y hoy nos encontrábamos ante el hombre que
hubiese sido aniquilado o, tal vez, amado en el siglo XV.
—
¿Nos puede explicar por qué no
tiene ombligo? — atinó nuestro apurado y querido Mikhail.
—
Ni siquiera sé qué es un ombligo.
¿Podrías explicarme?
—
Esto es un ombligo — se levantó la
camisa y le mostró su estómago desnudo mientras trataba de no dejar caer sus tirantes
elásticos.
—
¡Ah, esa herida! ¿Ese es el famoso
“ombligo”? ¡Pues, miren qué peculiar! La verdad es que no tengo idea de por qué
no poseo esa lastimadura en mi cuerpo, aunque tengo su equivalente aquí. — Tomó
su frazada y la falda de lana y las lanzó por el aire haciendo que la tela
atraviese la sala y caiga sobre la computadora, se desnudó, y nos mostró su
trasero, despojado de harapos. El Oblicuo comenzó a reírse, y eventualmente,
consiguió que nosotros reaccionemos de la misma forma.
Le hiciste una ecografía
al anciano, mientras nosotros comíamos, y El Oblicuo dormía. Encontraste que el
hombre tenía un equivalente al ombligo bajo su axila derecha. Era un pequeño
orificio arrugado que contenía un destello de lo más extraño y misterioso como disimulado.
Nos llamaste, y yo, con la pata de pollo todavía en mi mano, corrí hacia la
habitación.
—
Penrod, ¿ves esta luz? — me
dijiste, penetrando directamente en mi alma, como siempre hiciste.
—
Sí — ese brillo era magnífico,
único.
—
Acércate a él, toma esta lupa y
trata de contar los colores.
Así hice, tomé la
lupa que mi amigo me entregó y, de esa forma, con mi suave tacto, con el
anciano durmiendo y con mi desconsolada desesperación tanteé ese nuevo ombligo.
Blancos, platinados, celestes, rubíes, cristales y escarlatas exhaustos de
llorar danzas de la lluvia fueron los colores que bailaron ante mi vista. Ese
pequeño orificio no estaba cerrado como la cicatriz humana que nuestras madres
y sus cordones umbilicales nos dejan, este orificio estaba abierto de par en par,
casi configurada con un perfil octagonal que ya dejaba de parecer piel. Era
otra cosa. Intenté introducir mi dedo, pero parecía superficial, como si no
tuviese fondo, a la manera de un vidrio. Los claros y centellantes pigmentos
entablaron una discordia con otros tonos. Era como mirar un televisor, una
imagen nueva a cada segundo, demasiado rápida para contemplar en la inmediatez
del tiempo pero, a la vez, demasiado lenta para contemplarla de un solo y
rígido vistazo. Unas pizcas de verde contaminaron su ombligo y la vista me
engañó. Un calor sofocante y tremebundo hizo que mi sistema nervioso se
arqueara. Magma y lava eran las imágenes que visualicé. Frío. Calor. Calor.
Fuego. Ese momento fue absolutamente singular y prodigioso. El hombre comenzó a
despertarse, abrió los ojos y nos miró.
Aprovecho a
dejarte un comentario, Holger. No sé para qué pediste que anotemos estas cosas,
pero debo decir que arrepiento cada gota de tinta que gasté. Dudo que nos
volvamos a ver, mas espero que hayas estado en paz contigo mismo, como Henning
lo hizo con su abuelo, como Alex y Mikhail entre ellos, y yo con nuestra pronta
muerte. Has sido un gran amigo. Lamento mucho que no hayas podido conseguir la
mano de esa muchacha: ella seguramente se lo está perdiendo.
Bajé del tren y no
bajó nadie conmigo. La caminata se hizo más larga de lo común. Tal vez fue
porque ya no era la misma que solía tener hacía unos meses. El calor era agobiante,
casi como un horno a punto. Habían finalizado los últimos días del invierno y
la incesante primavera nos había apabullado, o por lo menos a mí, con unos
golpes tremebundos. Mis primas pequeñas, recuerdo, habían obtenido el autógrafo
de su cantante favorito en Hanóver y no podían estar más felices; pero yo,
había conocido a la persona más famosa del mundo, sin que nadie la conozca más
que mi equipo. Eso debía haber sido felicidad. Peculiarmente, no fue ese lo que
obtuve en esa especial jornada.
—
¿Qué están haciendo? — preguntó
sin descaro el anciano.
—
No creo que podamos responder, —
Dijo el joven Dr. Riek —, pero creo que usted nos debe una respuesta.
—
Yo no les debo nada a ustedes. ¿Quiénes
se creen que son? —El Oblicuo subió su tono de voz —. Toda mi vida estuve en
movimiento y ustedes me inmovilizan en esta habitación mediocre, con su asiento
rococó pomposo, su aliento a pollo agrio y sin condimentos, su mugroso y
musgoso jarabe y sus incesantes cuchicheos de flamencos.
—
Señor, no intentamos ser descorteses
con usted, pero aún así, debe explicarnos qué es esto.
—
¿Eso? Ese es mi ombligo, y es
propiedad privada — ahora parecía saber qué era un ombligo. El Oblicuo estaba
allí —. ¿Acaso yo voy por la vida asaltando a la gente para ver su ombligo?
¡No, no!
—
No, pues, claro que no. Supongo
que no, pero…
—
Pero nada. Puras patrañas, yo debo
seguir mi rumbo, así que libérenme — se infiltró fijamente en nuestros seres y
gritó ante nuestra inacción —. ¡Ahora mismo! — el anciano explotó, y su tos
retornó a su hablar.
Tú me miraste, y Mikhail,
Alexander y Henning y te siguieron. Esperaron que yo, su capitán, tenga una
respuesta. No sabía si yo la quería tener, si la debía tener, o si, realmente,
la podía tener. Cuestión que enderecé mis vértebras, retiré mi lupa de su axila
y le dirigí la palabra sin más miedo, y sin más nudos.
—
Señor, nosotros no tenemos ningún
derecho en retenerlo aquí.
—
Pues, si es así, abran esa maldita
puerta que debo ir a trabajar. — Las cejas de Holger se posicionaron de una
manera distinta. El anciano nunca había hablado de ningún trabajo.
—
¿De qué trabajo habla?
—
El trabajo más importante del
mundo — El Oblicuo volvió.
—
El nuestro es el trabajo más
importante del mundo. — Soberbia o no, era la pura verdad.
—
¡Ah, patrañas! Mi trabajo hace que
tu trabajo tenga sentido, Penrod. — Mis pupilas se dilataron a más no poder del
terror.
—
Señor, ¿de qué trabajo está
hablando? ¿Quién es usted?
—
Yo, mi curioso Penrod; mí
enamorado Dr. Fassbinder; mi taciturno y calmo Dr. Riek; mi seductor Alexander,
y mi flemático Mikhail — la carraspera se hizo muy evidente en su garganta —,
soy el edecán de Dios.
—
¿A qué se refiere? ¿Qué edecán de
Dios? ¿Qué Dios? Ni que estuviésemos en una guerra.
—
El dios que quieras, el dios que
desees evocar. Yo ayudo a que Su mundo gire. Soy su mano derecha, su mano
izquierda, su pierna derecha, su pierna izquierda — su tos se hizo más y más
fuerte, y se empezó a ahogar —. Nada importa si hay una guerra o no… aunque
siempre las hay — dijo el anciano milésimas de segundo antes de desplomarse
ante nuestra presencia.
Alexander, de
tantas mujeres que había dejado sin aliento por sus pectorales bien formados, y
gracias a su perfume varonil y nervudo, era el único de nosotros cinco que
sabía hacer respiración boca a boca. El Oblicuo, edecán, ayudante, o mano
derecha de Dios, aunque todavía no sabíamos qué dios, comenzó a esputar flema
por la boca, y sus ojos se tornaron aguados. Las manos del anciano temblaban
mientras Alexander, el simpatizante del Hoffenheim, aspiraba ingresarle aire a
sus pulmones. Sus últimas palabras nos habían dejado atónitos y anonadados.
Cada uno de nosotros procuró tocarlo, acariciarlo para aliviar su dolor durante
ese horrible momento. Henning se dio por vencido, y fue a su asiento rococó, yo
me enfrasqué en un rubio cigarrillo, tú no abandonaste en ningún momento esas
anotaciones en el cuaderno con tu inconfundible grafía, imposible de descifrar,
y Mikhail, por primera vez en su vida, no dijo una palabra, no parpadeó más, no
le gritó a su hermano, no palpó la insignia de su equipo predilecto y nos
consiguió ese afamado y requerido silencio. Alexander no pudo lograr que el
anciano continuara viviendo y fue en ese momento que el Dr. Riek, levantándose
de su asiento y yendo en busca de un vaso con agua, se tropezó. Temblé de la
risa, aunque todavía no sé si eran de las cosquillas de la Muerte o de la
gracia que me causaba ver a Henning cayéndose.
—
No tengo nombre. Solo recuerdo
algo parecido a un sueño, y fue esa vez que me vi frente a un espejo. Noté mis
extremidades — tos y más tos en su discurso —, delineé mi cuerpo con la mirada
y encontré ese orificio de brillo.
—
Siga respirando, señor. —
Alexander, entre su congoja y su falta de saliva, le dijo.
—
No se preocupe por mí, Dr. Derflinger.
Solo sepa que una vez me vi a un espejo y me vi a mi mismo. Nunca tuve la
necesidad de comer, nunca tuve la necesidad de beber, pero sí tuve esa urgencia
de estar siempre en movimiento. Ya no sé que deparará para este mundo sin mi comparecencia.
Creí que era imprescindible, pero veo que tu dios o el dios de otra persona me
ve como accesorio. ¡Quiero ver qué vas a hacer sin mí, mundo! ¡Intenta seguir
rotando alrededor de mis dos primeras hijas! — hizo una pausa, agachó la cabeza
y la levantó nuevamente con un suspiro tajante —. Natalia no volverá…
Sus ojos se
volvieron hacia atrás con una violencia portentosa y supimos que esas fueron
sus últimas palabras. Por unos minutos nadie emitió murmullo alguno y hasta
llegué a sospechar que Henning volcó unas sórdidas y vacías lágrimas de
tristeza sobre la almohada de nuestro anciano. Él había sido un gran invitado,
singular como no había otro y como no iba a haber otro en el mundo. Estábamos
solos y nada podía reparar este desastre, ni siquiera nosotros con nuestro
nimio intento de enmendar la locura universal.
Así era, el
anciano, El Oblicuo, tan extrañamente elocuente, había fallecido y nos había
entregado una misiva esencial: Natalia no volverá. Sí, efectivamente, ella no
volvería. Ni ella, ni la Navidad, ni los niños producto de su nacimiento, que
no veíamos desde hacía mucho tiempo, no regresarían. Pero, en cuanto a Alba y a
Luna, tuvimos que afrontar las consecuencias. Era inútil emprender echar un
vistazo al cielo, noche, mañana o crepúsculo: arrinconados en el marchito
hábito, repetición de vida, estribillo de oscura mortandad. Todo sería igual.
Igual. Ni adelante, ni atrás. Ni pasado, ni futuro. Estática y rígida
existencia.
Llegué a mi casa,
dejé las llaves sobre el sillón, solté la valija en el suelo y pensé en olvidar
ese día. La gente dejó de envejecer porque el tiempo dejó de correr. El calor
seguía sofocando el día y, seguramente, lo seguiría haciendo hasta el fin de
nuestros días. Me recosté sobre la cama, luego de meses sin entrar en mi hogar,
y me detuve a sollozar sin aparente consuelo. Esos franceses nos llevaron a la
perdición y nosotros caímos en la trampa más inmunda y colosal de La Tierra. El
humano se enfrascó desde el comienzo de los tiempos en averiguar qué dios había
que seguir, nosotros nos dedicamos a fisgonear por qué ese hombre no poseía
sombra e intentamos buscar por qué su ombligo contenía un haz de luz insoportablemente
seductor como radiante que olvidamos nuestro objetivo: reparar el mundo. El día
seguiría siendo día, y las noches seguirían siendo noches, en el candente estío
o en el álgido invierno. Calurosos días aquí, heladas noches por allá. El orbe
suspendido. Congelado. Incandescente. Congelado. Incandescente.
Ése tótem. (2010)
Aludí
a la fuerza de mi existencia y ayer
Decidí que este ser jamás moriría.
Intenté
delimitar mi extremada pasión.
Mientras
con el cuerpo formado en bastión
Construí
el carácter que en ningún tiempo sucumbiría.
“Yo
hago lo que me plazca”: dije
Sin
sentir ni llorar, abracé el intrépido viento.
Resolví
en mi tosca astucia y abrupta obviedad;
Con
una incomprensible como misteriosa insaciabilidad
Que
debía mantener el virtuoso y excitante razonamiento.
Hoy
debía ser ese día
En
el que ese mágico y estrepitoso sentimiento
No
me expulsaría, ni me torturaría.
Sino
que, en un vívido aldabonazo, yo siento:
Que
expresa y claramente libre, yo sería.
Lancé
una imperiosa y lúgubre moneda
Al
espacio y al universo, en donde voló.
Flotó
en un mar de dudas, y luego tomó acción.
Cayó
en cara o en cruz, no recuerdo, ya que no cayó.
En
el infinito medio se congeló y se hizo bufón.
Creo
que todos se perdieron
Nadie
supo (ni hoy ni ayer; ni tu ni él), por qué
Esa
oscura y sucia pieza de metal se inmovilizó
Pero
una cosa, fuerte e intensivamente sé
Que
desesperadamente dejaré de ser ese sumiso.
Aguda
y molesta fue mi risa
Pues
en pocas horas, sentiría el alud de chispeante luz
Al
cual me dirigiría y me pincharía en los ojos
Como
un impío, mas bondadoso y alegre virus
¡Sí,
libre! Sería, en un instante o en dos.
Si
yo quiero ir por izquierda o por derecha
Por
arriba o por debajo de los suntuosos caminos
Está
en mi ávido, excelente y remilgado derecho
De
elegir y continuar hacia las malezas de estos y aquellos
En
aspavientos de felicidad, por este u otro trecho.
Es
querer y no querer
Es
encarecidamente desear y desdeñosamente despreciar
El
amor a una bella mujer, y el dolor de un buen hombre
Es
tener esa habilidad de preferir y seleccionar,
En
el peor de los casos, o en el mejor, como ser o no, un ser libre.
El cambio (2011)
No sé cuantos más podré, ni cuantos
fueron ya, hasta el día de hoy. Tal vez fueron diez mil como pueden haber sido
cuatro mil. Hoy es la quincuagésima vez que decido dejar de fumar, y espero que
sea la última. Quiero prometer que éste será mi último y quizás el más preciado
de los cigarrillos que fumaré. Los nervios bailan, drogados de frenesí, en mi
cuerpo. Los pulmones se quedan sin aire y se agotan. Y por más que desee hacer
otra actividad, como tal vez comer, practicar algún deporte, estoy seguro que
no encontraré ninguna ocupación que tome tanto tiempo de mi vida como el fumar.
Trabajé
por más de dos años en una oficina sin gastar un peso de lo que cobraba, y viví
en casa de mis padres a lo largo de ese tiempo. Aunque no estoy muy orgulloso
de estar viviendo con ellos a los treinta y cinco años, sigue siendo fabuloso.
Mientras que todo el dinero que ahorré en estos dos años fue guardado en una
caja de ahorro y me fueron dando unas pocas ganancias que sirvieron para pagar
unas vacaciones de un mes en unas playas lejanas de Costa Rica.
Hoy
me encuentro en el hotel, sentado en la cama, escribiendo en unas pocas hojas
de papel amarillento que llevé de casa. Seguro esas hojas se remontaban a la
época cuando mamá iba a la escuela todavía, de allí el color. Me había
propuesto, casualmente cincuenta veces, que escribiría un libro sobre cómo
dejar de fumar y que tan placentero podía ser dejarlo. El problema se
encontraba en que, tuve que intentar dejar de fumar por diecisiete años para
poder escribir el libro que nunca se escribió. Me imaginé que podía ser algo
interesante y a la vez, retrospectivo de todos los años que sufrí discutiendo
con mis padres sobre el pucho.
Escribo unas palabras, y duermo una siesta; me levanto y veo esas hojas de
papel sobre mi pecho desnudo en la cama para uno. Obviamente, nadie en Costa
Rica estaba tan loco como para pagar un hotel y encima ir sólo a él.
Esta
siesta que recién tomé fue mejor que la anterior. Duró dos horas
aproximadamente. Me desperté y me levanté, las hojas cayeron en la cama y una
de ellas se deslizó por el borde entre el colchón y la pared pintada de un
color claro como la piel de una cebolla rosada que, francamente, asqueaba. No
estaba del todo despabilado como para ir por ella. Caminé descalzo, sobre la
alfombra mullida, hasta el espejo de un metro y medio que se posaba sobre la
pared frente a mí. Me miré en él. Las ojeras que colgaban de mis ojos me
recordaban a mis amigos cuando hacían bungee-jumping
en las alturas. Esto se debía a que había dejado de fumar y no a que había
fumado por diecisiete años, pensé, pero me reí, pues ni yo podía creer en tal
absurdo pensamiento. Todo se debía a esos cigarros, a esos harapientos y
andrajosos cigarros… a esos placenteros cigarros y ese exorbitante como impresionante
gusto a nicotina, que excitaba mis papilas gustativas diariamente. Fui al baño
y me lavé la cara. Volví a la cama y busqué esa hoja que se encontraba en el
piso, debajo de ella. Miré los renglones e imaginé que eran varios puchos apilados en líneas grisáceas,
delimitados por la tinta azul. No escribí nada.
Sufro todos los días. Esta condenada
promesa que hice de escribir sobre el dolor más intenso de dejar de fumar me
jeringa día a día. ¿A quién engaño? Pasaron dos días desde que estoy en Costa
Rica y lo único que quiero es fumar uno. Sentir esa almohadilla entre mis
resecos y rojizos labios, e intentar no mojar el cigarrillo de saliva es lo que
más anhelo. Dos días encerrado aquí dentro. Podría salir a la playa. Voy a
salir a la playa.
Volví
de la playa, tomé dos shots de vodka
y no me embriagué, pues yo creí que mi resistencia alcohólica era parecida a la
de un niño de doce años. Vi una mujer en la playa que encantó mis ojos. Era la
suma de todos los colores primarios y de todos los colores del mundo, pero que
no se convertían en un marrón oscuro, como la profesora de jardín de infantes
había explicado, ni en un alma deshecha, sino que se mezclaban y emergían en un
nuevo color: uno que contenía todo lo bueno de todos los colores. No recuerdo
sus ojos, no recuerdo su cabello, no recuerdo el color de su bikini, ni el de
sus sandalias, ni el de su bolso. Solo se que ella estaba allí, y yo también.
Ya
van tres días que no fumo. Quiero salir de este hotel y descubrir el mundo. Tengo
miedo de salir y encontrar un kiosco o un vendedor con cigarrillos, o alguien
fumando. Estoy aterrado de ver otras personas fumando y que esto pueda
inducirme a fumar nuevamente. Quiero dejar este peso, quiero dejar de inspirar
e espirar un aire con restos de humo. Quiero toser porque me atraganté comiendo
rápido y no porque caminé dos cuadras y el oxígeno es insuficiente en mis
pulmones. ¡Qué lo parió! ¡No aguanto más! Voy a salir de este ruin y detestable
hotel.
La
vi de nuevo. Y esta vez sí recuerdo el color de su cabello, y el de sus
sandalias, y el de su bikini, y el de sus uñas, y el extenso de sus pestañas,
como el color dentro del fondo de color que tenían sus ojos. Recuerdo su bolso
de playa, que honestamente, podría llevar ladrillos allí dentro. Recuerdo el
lugar donde están las marcas en forma recta que el sol y sus anteriores bikinis
dejaron cuando, de seguro, se acostó a tomar sol. Pero nada de esto cambia que
quiera seguir fumando un cigarrillo.
Sigo
quejándome, pero de alguna forma ya llegué a los seis días. Mañana será una
semana. Mañana es sábado.
Hoy
saldré de noche. Iré a un boliche muy conocido, donde la gente baila salsa y
música electrónica. Según el muchacho que me ayudó a subir el bolso a mi
habitación el primer día, el lugar es muy famoso. Él también fuma, y es que lo
he visto en la parte trasera del edificio del hotel fumando con sus compañeros.
Es tan sólo un muchacho, y me recuerda a mí cuando empecé con esta mugrosa
basura. Yo solo quería que esa chica me mirara, quería sentirme grande, quería
sentirme importante, y ahora me siento pequeño, enfermo, débil e ínfimo. No
conseguí que me mirara, pero sí conseguí un vicio. Recordar la adolescencia es
el peor daño que puedo hacerle a mi alma.
Bailé
con todo el mundo. Bailé con mujeres, y hasta con un hombre o eso creo que era.
No me importó, solo quería divertirme. Solo quería bailar. Solo quería
olvidarme de ese rollito de papel con nicotina y tabaco. Y así lo hice, me
olvidé de él, y la conocí a ella. Así es, conocí a la mujer que había estado
viendo en la playa. Su nombre era Ignacia. Su imagen era espeluznante, pero no
de miedo, sino de alegría, pues ella me dejó pasmado. Su cabello era rizado con
puntas negras y doradas, era costarricense. Su tonada me hizo sonreír más de
una vez y ella se dio cuenta, pero no se enojó sino que se rió de la mía y me
preguntó qué se sentía. A mí no me importó en lo más mínimo. A ella tampoco.
Escribió su número de teléfono en un papel que me había servido de apoya vasos,
minutos antes, para mi bebida y yo lo guardé en algún lugar del pantalón. El
color de su piel se asemejaba a la de un cedro, intenso y salvaje, mientras que
sus blancos y bien lavados dientes contrastaban el dibujo de su rostro. ¡Qué
bello rostro! Llevaba puesto un vestido ligero de diversos motivos que
dispersaban las miradas del lugar y las atrapaba en un solo instante, en un
solo momento y las dirigían directamente a sus curvas irracionales, erróneas,
espectacularmente sensuales y humanas, dignas de una mujer latina. Le invité
unos tragos, pero me dijo que no bebía alcohol, ni que tampoco fumaba. Tal vez
fue una señal, pues no lo sé, ni tampoco me importó. Bailé con ella y tomamos
una gaseosa en la barra. Supongo que se divirtió, porque sus dientes salieron a
modelar sobre sus fibrosas y musculosas encías con mucho agrado y sin miedo
varias veces. Su mirada estaba postrada en la mía, y sus rodillas, mientras
estaba sentada, disparaban a las mías como el cañón de un cazador forma una
línea recta hacía el núcleo de su presa. ¿Era yo su presa o era ella la mía?
Volví
a las seis de la mañana y el muchacho del hotel estaba ahí afuera fumando. Le
dije que hay cosas más bellas en el mundo que un humo gris y un mal aliento
ahuyentador de bestias femeninas. El chico sonrió y tiró el pucho. Lo pisó y se apagó.
Una
semana y media pasó ya. No fumo hace una semana y media, y hoy iré a bailar
nuevamente. Ya me vestí, ya me perfumé el cuerpo, como indican los maestros:
sobre las grandes arterias para que el espesor de la esencia se esparza sobre
mí. Pero hoy no bailaré con mujeres, ni con hombres. Hoy bailaré con ella. Está
aquí al lado mío, arreglando esos discrepantes rulos, mientras yo escribo y
borro, escribo y borro, escribo, repito y borro en este pedazo de papel. Me
equivoco una y otra vez porque esta dulce mujer está semidesnuda mirándose al
espejo y yo me distraigo, una y otra vez. El cigarrillo está lejos de mí, y
allí se quedará.
Puedo
ir a bailar, volver y seguir estando con ella, y nada cambiará. Yo seguiré
siendo el mismo, y ella seguirá siendo quién es. No la conozco más que conozco
su nombre: Ignacia.
Un
día más, y sigo contando. Esto se está poniendo divertido. Dejar de fumar fue,
definitivamente y lejos, lo mejor que he dejado de hacer en mi vida o lo mejor
que he hecho en mi vida. La peor decisión fue empezar. Hoy miro para atrás y veo
una obsesión y una adicción. Una locura, una demencia. Mi avión saldrá en unas
horas, y volveré a casa sabiendo que no fumaré más.
Y
hoy: no se cuanto más podré, ni cuantas veces habrán sido ya hasta el día de
hoy. Tal vez fueron diez mil, como pueden haber sido cuatro mil. Hoy es la
quincuagésima vez que sólo le quiero dar un beso y termino haciéndole el amor.
Quiero prometer que ésta será la última vez que lo hagamos, y la más preciada
vez que lo haga. Los nervios bailan, drogados de frenesí, en mi cuerpo. Los
pulmones se quedan sin aire y se agotan. Y por más que desee dejar de acariciarla,
como mirar las marcas de sus anteriores bikinis con el fuerte sol dejando sus
huellas en ella, estoy seguro que no encontraré otra ocupación que tome tanto
tiempo de mi vida como el amor.
Nicolás
D’Andrade
Suscribirse a:
Entradas (Atom)